9. Si Dios es bueno, ¿por qué sufre gente inocente?
El problema del mal
Todos alguna vez nos hicimos la pregunta: Si Dios es
bueno, ¿por qué sufre gente inocente?
En realidad, es un
cuestionamiento que ha acompañado al ser humano a lo largo de su existencia, y
cada tanto resuena en su interior, según las experiencias que le toque vivir.
Vemos algunos autores, (hay muchos más), que trataron de
encontrar una respuesta para esta inquietud.
San Agustín (354 – 430): el mal no tiene ser propio. La
raíz de esta respuesta es de fe: porque el ser de todas las criaturas tiene su
origen en Dios, es bueno. De ahí que el mal no tenga ser. El mal es contra la
naturaleza, porque toda naturaleza, en cuanto tal es buena. El mal es una caída
de la esencia, un caerse de la propia naturaleza, de la propia medida, del tipo
de ser que a una criatura le corresponde; un salirse del orden.
Así, el mal es una
tendencia del no ser, es carencia, corrupción o privación de un bien.
Desde aquí que san
Agustín da una respuesta teológica a los diferentes tipos de mal.
Reconoce dos tipos
de mal:
+ El que el hombre hace: el pecado
+ Y el que el hombre sufre: que interpreta como castigo
del pecado.
El primero es el único que merece el nombre de mal:
porque el mal físico del hombre en cuanto es castigo de su pecado es justo y
bueno.
San Agustín sabe que hay otros tipos de mal.
El dolor de los inocentes: lo interpreta como una prueba
purificadora y robustecedora que acontece, dada la solidaridad de destino que
hay en la humanidad, por obra del pecado original.
El mal físico: en
el ámbito no espiritual, en la naturaleza no humana. Le parece consecuencia de
la limitación de las criaturas inferiores, pero le asignan también una función
positiva: contribuye a una mayor belleza y armonía del todo.
San Agustín se
pregunta también por la causa del mal. Y responde que no está en la voluntad de
Dios, sino en la voluntad creada. Primero en el caso del ángel, luego en del
hombre. Caída que es posible por la libertad del espíritu finito.
Queda en pie la pregunta de por qué Dios permite el mal.
La respuesta de san Agustín es: Dios lo va a aprovechar para un bien mayor,
pero no parece suficiente.
Leibniz (1646 1716). Es otro autor que trata de responder
al problema del mal. Para él, hay tres niveles de mal:
• Mal
metafísico: consiste en la imperfección propia de la esencia limitada de toda
criatura. Ej.: es un mal metafísico que la piedra no tenga el sentido de vista.
• Mal
físico o de la naturaleza: es la falta en un ser concreto de una propiedad que
le corresponde a su naturaleza. Ej: un hombre ciego.
• Mal
moral: surge de la decisión libre de la voluntad creada contra un mandamiento o
una prohibición sabidos en conciencia; supone libertad y responsabilidad plena.
Ej: Robar.
Karl Rahner (1904-1984). Critica las afirmaciones
anteriores y dice:
+ La intervención de Dios, no sucede al modo de las
causas naturales que experimentamos en nuestra existencia en el mundo. Rahner
llama a las causas naturales: acción categorial (causa segunda). Es la acción
que se da entre dos elementos del mundo.
+ La acción habitual de Dios en su creación, no es
categorial sino trascendental: una acción trascendental (causa primera) sobre
un elemento del mundo, es una acción previa a su constitución como tal
elemento, es la acción que hace posible que se constituya como tal.
Dios creador no actúa dentro del mundo con una causa
natural, sino que actúa para ser posible la existencia del mundo y de las
acciones de sus elementos. Es perfectamente coherente con la revelación el
pensar que Dios hace posible que la materia evolucione, y desde sí misma dé
saltos cualitativos.
Santo Tomás (1225 -1274) hizo algo análogo usando las
categorías de Aristóteles. Habla también de la causa segunda propia de las
causas naturales y la causa primera propia de Dios, que está presente en toda
causa segunda y nunca se muestra a nivel de causa segunda. (Serían los llamados
milagros).
Con esto no se niega la acción de Dios, sino que se
afirma que su acción es la condición última y primera que hace posible la
acción de la criatura y su evolución ascendente.
El padre Cantalamesa ilumina el problema del mal del
Coronavirus, que azota a la humanidad, en la homilía del Viernes Santo 2020: Lo que
acabamos de escuchar es el relato del mal objetivamente más grande jamás
cometido en la tierra... La cruz se comprende mejor por sus efectos que por sus
causas. Y ¿cuáles han sido los efectos de la muerte de Cristo? ¡Justificados
por la fe en Él, reconciliados y en paz con Dios, llenos de la esperanza de una
vida eterna! (cf. Rom 5, 1-5)
La cruz de Cristo ha cambiado el sentido del dolor y del
sufrimiento humano. De todo sufrimiento, físico y moral. Ya no es un castigo,
una maldición. Ha sido redimida en raíz desde que el Hijo de Dios la ha tomado
sobre sí. ¿Cuál es la prueba más segura de que la bebida que alguien te ofrece
no está envenenada? Es si él bebe delante de ti de la misma copa. Así́ lo ha
hecho Dios: en la cruz ha bebido, delante del mundo, el cáliz del dolor hasta
las heces. Así́ ha mostrado que éste no está envenenado, sino que hay una
perla en el fondo de él.
Y no sólo el dolor de quien tiene la fe, sino de todo
dolor humano. Él murió́ por todos. «Cuando yo sea levantado sobre la tierra —había
dicho—, atraeré́ a todos a mí» (Jn 12,32).
¿Cuál es la luz que todo esto arroja sobre la situación dramática
que está viviendo la humanidad? También aquí́, más que a las causas, debemos
mirar a los efectos. No sólo los negativos, cuyo triste parte escuchamos cada día,
sino también los positivos que sólo una observación más atenta nos ayuda a
captar.
La pandemia del Coronavirus nos ha despertado bruscamente del peligro
mayor que siempre han corrido los individuos y la humanidad: el del delirio de
omnipotencia. Tenemos la ocasión de celebrar este año un especial éxodo
pascual, salir «del exilio de la conciencia». Ha bastado el más pequeño e
informe elemento de la naturaleza, un virus, para recordarnos que somos
mortales, que la potencia militar y la tecnología no bastan para salvarnos. «El
hombre en la prosperidad no comprende —dice un salmo de la Biblia—, es como los
animales que perecen» (Sal 49,21). ¡Qué verdad es!
Mientras pintaba al fresco la catedral de San Pablo en
Londres, el pintor James Thornhill, en un cierto momento, se sobrecogió́ con
tanto entusiasmo por su fresco que, retrocediendo para verlo mejor, no se daba
cuenta de que se iba a precipitar al vacío desde los andamios. Un asistente,
horrorizado, comprendió́ que un grito de llamada sólo habría acelerado el
desastre. Sin pensarlo dos veces, mojó un pincel en el color y lo arrojó en
medio del fresco. El maestro, estupefacto, dio un salto hacia adelante. Su obra
estaba comprometida, pero él estaba a salvo.
Así́ actúa a veces Dios con nosotros: trastorna nuestros
proyectos y nuestra tranquilidad, para salvarnos del abismo que no vemos. Pero
atentos a no engañarnos. No es Dios quien ha arrojado el pincel sobre el fresco
de nuestra orgullosa civilización tecnológica. ¡Dios es aliado nuestro, no del
virus! «Tengo proyectos de paz, no de aflicción», nos dice él mismo en la
Biblia (Jer 29,11). Si estos flagelos fueran castigos de Dios, no se explicaría
por qué se abaten igual sobre buenos y malos, y por qué́ los pobres son los que
más sufren sus consecuencias. ¿Son ellos más pecadores que otros?
¡No! El que lloró un día por la muerte de Lázaro llora
hoy por el flagelo que ha caído sobre la humanidad. Sí, Dios “sufre”, como
cada padre y cada madre. Cuando nos enteremos un día, nos avergonzaremos de
todas las acusaciones que hicimos contra él en la vida. Dios participa en
nuestro dolor para vencerlo. «Dios —escribe san Agustín—, siendo supremamente
bueno, no permitiría jamás que cualquier mal existiera en sus obras, si no
fuera lo suficientemente poderoso y bueno, para sacar del mal mismo el bien» San Agustín.
¿Acaso Dios Padre ha querido la muerte de su Hijo, para
sacar un bien de ella? No, simplemente ha permitido que la libertad humana
siguiera su curso, haciendo, sin embargo, que sirviera a su plan, no al de los
hombres. Esto vale también para los males naturales como los terremotos y las
pestes. Él no los suscita. Él ha dado también de la naturaleza una especie de
libertad, cualitativamente diferente, sin duda, de la libertad moral del
hombre, pero siempre una forma de libertad. Libertad de evolucionar según sus
leyes de desarrollo. No ha creado el mundo como un reloj programado con antelación
en cualquier mínimo movimiento suyo. Es lo que algunos llaman la casualidad, y
que la Biblia, en cambio, llama «sabiduría de Dios».
El otro fruto positivo de la presente crisis sanitaria es
el sentimiento de solidaridad. ¿Cuándo, en la memoria humana, los pueblos de
todas las naciones se sintieron tan unidos, tan iguales, tan poco litigiosos,
como en este momento de dolor? Nunca como ahora hemos percibido la verdad del
grito de un nuestro poeta: «¡Hombres, paz! Sobre la tierra postrada demasiado
es el misterio». Nos hemos olvidado de los muros a construir. El virus no
conoce fronteras. En un instante ha derribado todas las barreras y las
distinciones: de raza, de religión, de censo, de poder. No debemos
desaprovechar esta ocasión. No hagamos que tanto dolor, tantos muertos, tanto
compromiso heroico por parte de los agentes sanitarios haya sido en vano.
De las espadas forjarán arados, de las lanzas,
podaderas… (Is 2,4). Es el momento de realizar algo de esta profecía de Isaías
cuyo cumplimiento espera desde siempre la humanidad. Digamos basta a la trágica
carrera de armamentos. Gritadlo con todas vuestras fuerzas, jóvenes, porque es
sobre todo vuestro destino lo que está en juego. Destinemos los ilimitados
recursos empleados para las armas para los fines cuya necesidad y urgencia
vemos en estas situaciones: la salud, la higiene, la alimentación, la lucha
contra la pobreza, el cuidado de lo creado. Dejemos a la generación que venga
un mundo más pobre de cosas y de dinero, si es necesario, pero más rico en
humanidad.
 La Palabra de Dios nos dice qué es lo primero que
debemos hacer en momentos como estos: gritar a Dios. Es él mismo quien pone en
labios de los hombres las palabras que hay que gritarle, a veces incluso
palabras duras, de llanto y casi de acusación. «¡Levántate, Señor, ¡ven en
nuestra ayuda! ¡Sálvanos por tu misericordia! […] ¡Despierta, no nos rechaces
para siempre!» (Sal 44,24.27). «Señor, ¿no te importa que perezcamos?» (Mc
4,38).
La Palabra de Dios nos dice qué es lo primero que
debemos hacer en momentos como estos: gritar a Dios. Es él mismo quien pone en
labios de los hombres las palabras que hay que gritarle, a veces incluso
palabras duras, de llanto y casi de acusación. «¡Levántate, Señor, ¡ven en
nuestra ayuda! ¡Sálvanos por tu misericordia! […] ¡Despierta, no nos rechaces
para siempre!» (Sal 44,24.27). «Señor, ¿no te importa que perezcamos?» (Mc
4,38).
¿Acaso nuestra oración puede hacer cambiar sus planes a
Dios? No, pero hay cosas que Dios ha decidido concedernos como fruto conjunto
de su gracia y de nuestra oración, casi para compartir con sus criaturas el mérito
del beneficio recibido. Es él quien nos impulsa a hacerlo: «Pedid y recibiréis,
ha dicho Jesús, llamad y se os abrirá́» (Mt 7,7).
Cuando, en el desierto, los judíos eran mordidos por
serpientes venenosas, Dios ordenó a Moisés que levantara en un estandarte una
serpiente de bronce, y quien lo miraba no moría. Jesús se ha apropiado de este símbolo.
«Como Moisés levantó la serpiente en el desierto así́ es preciso que sea
levantado el Hijo del hombre, para que todo aquel que cree en él tenga vida
eterna» (Jn 3,14-15). También nosotros, en este momento, somos mordidos por una
«serpiente» venenosa invisible. Miremos a Aquel que fue «levantado» por
nosotros en la cruz. Adorémoslo por nosotros y por todo el género humano. Quien
lo mira con fe no muere. Y si muere, será́ para entrar en la vida eterna.
“Después de tres días resucitaré”, predijo Jesús (cf. Mt
9, 31). Nosotros también, después de estos días, nos levantaremos y saldremos
de las tumbas de nuestros hogares. No para volver a la vida anterior como Lázaro,
sino a una vida nueva, como Jesús. Una vida más fraterna, más humana. ¡Más
cristiana!
El sentido del mal y del dolor, sólo se descubre desde la
fe y contemplando la Pasión de Cristo, su muerte y su dolor.
Por eso, te invito a reflexionar la entrada siguiente de
este blog. La reflexión de Martín Descalzo.


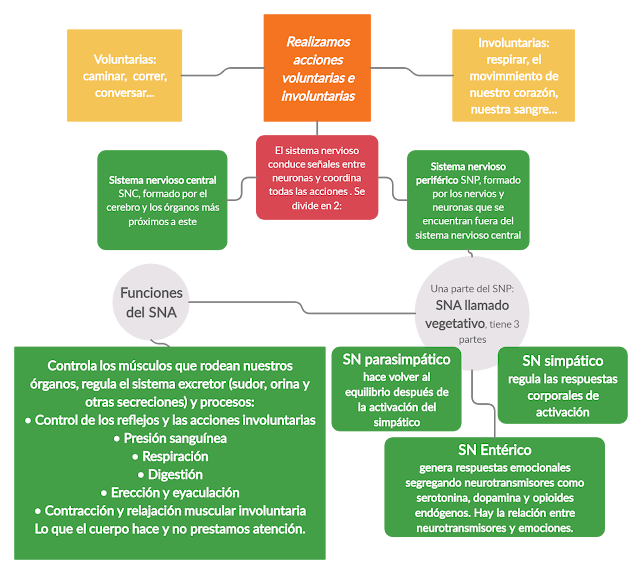

Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por tus aportes! Dios te bendiga!