10. La Pasión y muerte de Cristo dan sentido al dolor
José Luis Martín Descalzo (1931-1991), en su libro: “Vida y misterio de Jesús de Nazaret”, parece ser el que mejor da sentido al dolor, desde la fe y el sufrimiento del propio Cristo en su Pasión. Te invito a reflexionar algunas de sus ideas:
La pasión de Cristo no es, como suele pensarse, una subida heroica al monte del dolor, y Cristo un titán asombroso que carga sobre sus hombros el peso del llanto, sino una caída, un derrumbamiento un agachar la cabeza y penetrar por el pestilente túnel de la angustia, del desamparo y de la muerte. Por eso, sólo de rodillas y temblando, puede uno acercarse a ella.
¿Cómo entendería algo quien la leyera, sin saber que se juega su vida personal en cada uno de los escalones? Muchas páginas de la vida de Jesús pueden entenderse sin fe: basta la honradez humana para sentirse cerca de su magisterio. Pero aquí no. Aquí no basta el corazón humano. Menos aún el sentimentalismo. Con ellos, se podría, cuando más, seguir su rastro de dolor, pero no entender las entrañas de lo que ocurre. Aquí sólo se profundiza amando, compartiendo esa pasión y haciéndolo aún a riesgo de permanecer, ya para siempre, como le ocurrió al poeta Bernanos: prisionero de la santa agonía.
Todos nos jugamos algo en el sudor de sangre. Aquello no fue una página más de la historia. Allí estuvimos todos. Y quiera Dios que esa hora no haya sido inútil para nosotros. Quiera Dios que, viéndola, descubramos qué poco nos parecemos nosotros a Cristo, aunque llevemos su nombre y nos llamemos cristianos.
Santa teresa nos dice: “muchos años, en la noche antes de dormirme, pensaba un poco en la oración en el huerto, aún desde que no era monja, porque me dijeron que se ganaban muchos perdones; y creo que por ahí ganó mucho mi alma, porque comencé a tener oración sin saber lo que era, y ya la costumbre me hacía no dejar esto, como el no dejar de santiguarme para dormir”.
La escena del huerto es la más desconcertante y la más dramática de todo el Nuevo Testamento. Es el punto culminante de los sufrimientos espirituales de cristo. Aquí estamos ante uno de los más profundos misterios de nuestra fe.
Jamás escritor alguno hizo descender tan hondo a su campeón y menos si veía en él a un dios. Esta imagen de un dios temblando, empavorecido, tratando de huir de la muerte, es algo que ni la imaginación más frondosa hubiera podido soñar.
Que Jesús haya sufrido hambre, sed, fatiga, no es algo que nos maravilla desde el momento que quiso tomar una naturaleza en todo semejante a la nuestra, excepto en el pecado. Pero ¿cómo es posible que el sufrimiento moral haya podido abrir una grieta en un alma como la suya, abierta, desde el primer momento de su concepción a la visión beatífica? es cierto que a este dolor Jesús se entrega voluntariamente. Dice Pascal:
“Jesús sufre en su pasión los tormentos que le infligen los hombres, mientras que en su agonía sufre los tormentos que él mismo se da: es un suplicio de mano no humana, sino de una mano omnipotente, porque hace falta ser omnipotente para soportar tal suplicio”. Sí, todo eso es cierto, pero ni siquiera todo eso suprime el misterio.
Pero lo más sombroso no es siquiera lo que los evangelios narran, sino que los cuatro lo describan con una naturalidad aún es más desconcertante que lo que narran. Con objetividad fría, casi sin mostrar simpatías hacia el perseguido, sin evitar el escándalo que esta página pudiera causar a los seguidores de Jesús.
Esta imagen de un dios acorralado por el miedo, de un redentor que trata de esquivar su tarea, la figura de alguien que, poco antes de hacer girar la historia del mundo, tiembla como un chiquillo asustado en la noche.
No hablo de un vértigo sentimental, sino mucho más hondo. Porque, si esta escena es verdadera, si un dios puede gemir, temer, temblar, es la idea de dios la que gira, la que, literalmente, se invierte, y consiguientemente, es la misma conciencia religiosa del hombre la que debe girar.
Del huerto de los olivos surge otro Dios, otra imagen de Dios bien distinta, contraria a lo que los antiguos entendían por un Dios sabio, o lo que los modernos presentan como un súper hombre.
La pasión de Cristo no es, como suele pensarse, una subida heroica al monte del dolor, y Cristo un titán asombroso que carga sobre sus hombros el peso del llanto, sino una caída, un derrumbamiento un agachar la cabeza y penetrar por el pestilente túnel de la angustia, del desamparo y de la muerte. Por eso, sólo de rodillas y temblando, puede uno acercarse a ella.
¿Cómo entendería algo quien la leyera, sin saber que se juega su vida personal en cada uno de los escalones? Muchas páginas de la vida de Jesús pueden entenderse sin fe: basta la honradez humana para sentirse cerca de su magisterio. Pero aquí no. Aquí no basta el corazón humano. Menos aún el sentimentalismo. Con ellos, se podría, cuando más, seguir su rastro de dolor, pero no entender las entrañas de lo que ocurre. Aquí sólo se profundiza amando, compartiendo esa pasión y haciéndolo aún a riesgo de permanecer, ya para siempre, como le ocurrió al poeta Bernanos: prisionero de la santa agonía.
Todos nos jugamos algo en el sudor de sangre. Aquello no fue una página más de la historia. Allí estuvimos todos. Y quiera Dios que esa hora no haya sido inútil para nosotros. Quiera Dios que, viéndola, descubramos qué poco nos parecemos nosotros a Cristo, aunque llevemos su nombre y nos llamemos cristianos.
Santa teresa nos dice: “muchos años, en la noche antes de dormirme, pensaba un poco en la oración en el huerto, aún desde que no era monja, porque me dijeron que se ganaban muchos perdones; y creo que por ahí ganó mucho mi alma, porque comencé a tener oración sin saber lo que era, y ya la costumbre me hacía no dejar esto, como el no dejar de santiguarme para dormir”.
La escena del huerto es la más desconcertante y la más dramática de todo el Nuevo Testamento. Es el punto culminante de los sufrimientos espirituales de cristo. Aquí estamos ante uno de los más profundos misterios de nuestra fe.
Jamás escritor alguno hizo descender tan hondo a su campeón y menos si veía en él a un dios. Esta imagen de un dios temblando, empavorecido, tratando de huir de la muerte, es algo que ni la imaginación más frondosa hubiera podido soñar.
Que Jesús haya sufrido hambre, sed, fatiga, no es algo que nos maravilla desde el momento que quiso tomar una naturaleza en todo semejante a la nuestra, excepto en el pecado. Pero ¿cómo es posible que el sufrimiento moral haya podido abrir una grieta en un alma como la suya, abierta, desde el primer momento de su concepción a la visión beatífica? es cierto que a este dolor Jesús se entrega voluntariamente. Dice Pascal:
“Jesús sufre en su pasión los tormentos que le infligen los hombres, mientras que en su agonía sufre los tormentos que él mismo se da: es un suplicio de mano no humana, sino de una mano omnipotente, porque hace falta ser omnipotente para soportar tal suplicio”. Sí, todo eso es cierto, pero ni siquiera todo eso suprime el misterio.
Pero lo más sombroso no es siquiera lo que los evangelios narran, sino que los cuatro lo describan con una naturalidad aún es más desconcertante que lo que narran. Con objetividad fría, casi sin mostrar simpatías hacia el perseguido, sin evitar el escándalo que esta página pudiera causar a los seguidores de Jesús.
Esta imagen de un dios acorralado por el miedo, de un redentor que trata de esquivar su tarea, la figura de alguien que, poco antes de hacer girar la historia del mundo, tiembla como un chiquillo asustado en la noche.
No hablo de un vértigo sentimental, sino mucho más hondo. Porque, si esta escena es verdadera, si un dios puede gemir, temer, temblar, es la idea de dios la que gira, la que, literalmente, se invierte, y consiguientemente, es la misma conciencia religiosa del hombre la que debe girar.
Del huerto de los olivos surge otro Dios, otra imagen de Dios bien distinta, contraria a lo que los antiguos entendían por un Dios sabio, o lo que los modernos presentan como un súper hombre.


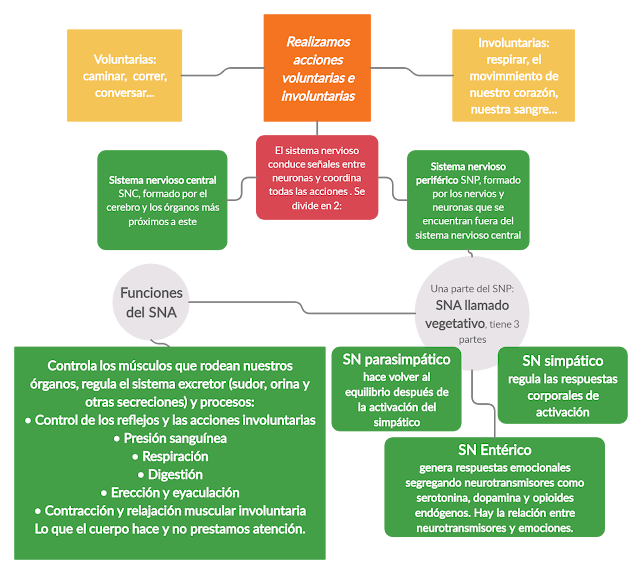

Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por tus aportes! Dios te bendiga!